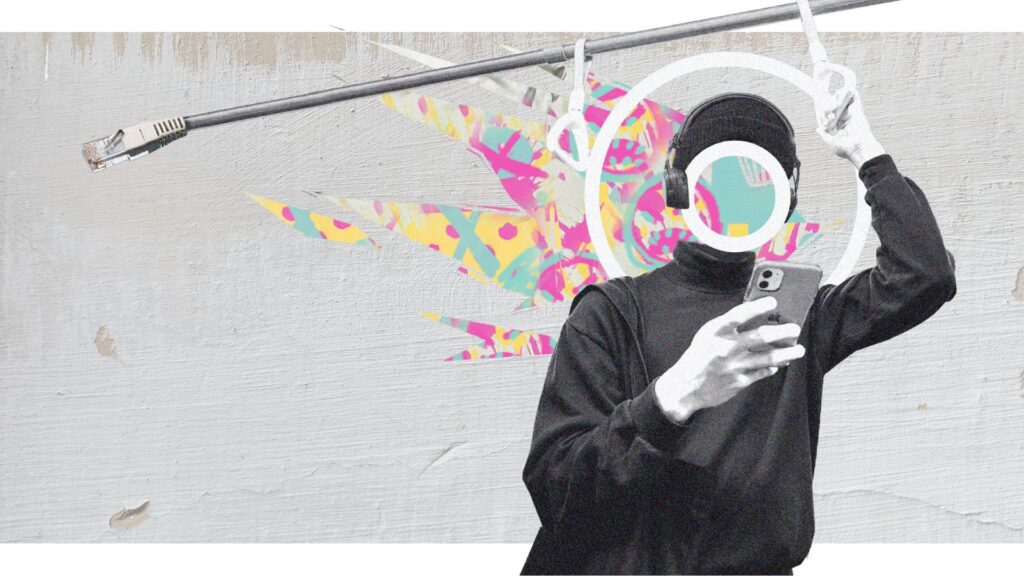
LAS BIG TECH VAN POR LA DEMOCRACIA
El internet cruza la vida de los chilenos y chilenas: un 94,3% de los hogares cuenta con acceso a la red, reveló recientemente una encuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sin embargo, poco se conoce cómo funciona el espacio digital. Mientras algunas empresas, denominadas Big Tech, han logrado controlarlo a su favor, usuaries entregan información clave para identificar conductas, gustos y preferencias. ¿Cómo una plataforma libre como el internet llegó a ser controlada por selectos grupos? ¿Puede su poder afectar a la democracia? En un año electoral para Chile, estas y otras preguntas mueven inevitablemente el tablero de votantes y candidates.
x Michelle Collipal Martínez
Un informe publicado en octubre de 2024 por la Asociación del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSMA, por sus siglas en inglés) reveló que el 70% de todo el tráfico web en América Latina es generado por solo tres empresas: Meta, (la empresa de Mark Zuckerberg dueña de Facebook, Instagram y Whatsapp), Google y TikTok. En el caso de Chile, Instagram se posicionó como la red social con mayor tráfico de datos, con un 15% del total del consumo de datos (unos 18 billones de gigabytes).
Este es un fenómeno que autores como el investigador canadiense Nick Srnicek en su libro “Platform Capitalism”, han definido como “plataformización”: grandes empresas tecnológicas, denominadas “Big Tech”, se han vuelto las infraestructuras dominantes para organizar nuestra vida social, económica, política y cultural.
Aunque no existe una definición transversalmente aceptada para reconocer a las Big Tech, el término refiere a aquellas empresas que poseen grandes monopolios digitales como Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple, Uber, Open AI (la empresa detrás de Chat GPT), entre otras.
No existe un listado oficial de estas mega plataformas, pero es posible identificar características comunes. Todas son empresas que, en los últimos 10 años, acumularon un nivel de poder más allá de su rol como plataformas de conectividad o de servicios, llegando a afectar múltiples aspectos de la vida humana como las comunicaciones, la educación, la economía, el sexo, la entretención y la cultura, todo esto sin precedentes en la historia de la humanidad.
“Hoy tenemos empresas que no solamente son un buscador, como Google, son también quienes proveen y financian el cable submarino Chile-Australia”, ejemplifica Ignacio Sánchez, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, sobre la incidencia de las Big Tech que permea “en la capa de la infraestructura de Internet, pero también en la capa del contenido, porque a falta de regulación son ellas las que deciden qué es lo que va a circular en Internet”, explica el especialista en gobernanza de Internet y política comercial digital.
A inicios de este año, Mark Zuckerberg sorprendió al mundo al anunciar que Meta pondría fin a su programa de verificación y moderación de contenidos, cambiando su sistema de factcheckers por uno de “notas comunitarias similar al de X”. Lo mismo hizo luego con sus programas de diversidad e inclusión, gestos que han sido entendidos como una estrategia para adaptarse a las expectativas del segundo gobierno de Donald Trump.
La eliminación de estos filtros, para Sánchez significa que “lo que quieren las Big Tech es alinearse con la pauta de este nuevo gobierno”. Por esto, “para las empresas mágicamente ahora ya no es relevante si hay discursos de odio, anti-LGBTIQ+ o misóginos, cuando antes habían mostrado que sí lo eran, pero había otra administración política. Ahí también podemos inferir cómo las grandes compañías se relacionan directamente con el poder político de turno”, explica.
OPINIÓN PÚBLICA, ALGORITMOS PRIVADOS
El modelo económico de las Big Tech está basado en la extracción de nuestros datos a través de la creación de perfiles en Google, Instagram, Facebook o Tik Tok. Estos son procesados y monetizados, ya que el modelo económico de estas plataformas depende del seguimiento, la personalización algorítmica y la atención, o sea, qué tanto tiempo de nuestras vidas invertimos en ellas.
“Nuestro habitar en Internet es una cuestión bien oscura, porque no sabemos efectivamente qué es lo que pasa. Por ejemplo: qué está pasando con nuestros datos, quiénes están lucrando con ellos, dónde están y hacia dónde van. Todo eso sigue siendo un misterio para un usuario común y corriente”, dice Belén Roca, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Jóvenes de Internet Society Chile.
En Chile, existe una paradoja: Somos uno de los países con mayor conectividad en América Latina. En 2024 la encuesta de acceso y usos de internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, demostró que el 94,3% de los hogares de Chile cuenta con acceso a internet. Además, lideramos el despliegue del 5G en Latinoamérica con 3,8 millones de conexiones de este tipo. No obstante, las brechas digitales dan cuenta del poco conocimiento sobre el funcionamiento de Internet y cómo operan las plataformas digitales que usamos a diario.
Desde su nacimiento en la década de los 60, Internet ha sido una red descentralizada, con un modelo de gobernanza único: una propiedad global compartida entre una larga lista de partes interesadas que incluye a los servicios proveedores de infraestructura, los Estados, pasando por organizaciones intergubernamentales, y miles de millones de usuarios alrededor del mundo.
Cabe destacar que la gobernanza del espacio digital también contempla el desarrollo de estándares que buscan ser abiertos, transparentes e inclusivos, con espacios de deliberación en los que cualquiera puede participar como el Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés), una instancia de discusión global sobre los rumbos de la red, que también tiene su propia versión en Chile.
Entonces, ¿Cómo un selecto grupo tomó el control de toda la red? Las explicaciones apuntan a varios factores: desde el mismo modelo económico de crecimiento exponencial que caracteriza a las Big Tech, hasta el hecho de que las personas han cedido espacio en todas las capas de su vida.
“La verdad fuimos un poco ‘naive’ (ingenuo en inglés), ¿no? Teníamos una idea de que había un campo de libertad en Internet, pero en realidad se estaba formando una industria. Entonces cuando, por ejemplo, Google crea los Google Docs en 2006, lo vimos como una herramienta de colaboración: un Word donde la gente puede editar de forma simultánea. Pero no vimos que detrás de eso había una empresa que estaba recogiendo datos. Todas esas cosas las abrazamos y sin mucho pensamiento crítico”, señala Lucas Pretti, director de Incidencia en Open Knowledge Foundation, un organización global sin fines de lucro que apoya la difusión del conocimiento abierto, la transparencia y la apertura de datos.

La socióloga estadounidense Shoshana Zuboff, quien lleva más de 40 años estudiando los efectos de los cambios tecnológicos en nuestras sociedades, entrega más razones en su libro “La era del capitalismo de la vigilancia”. Para ella, el crecimiento sin precedentes de estas empresas también obedece a una facilitación legislativa por parte de los gobiernos, siendo un ejemplo de esto la política inicial de comercio digital (o E-commerce) en Estados Unidos promovida por el gobierno de Bill Clinton en 1997, cuyos principios delegaron el control de Internet al sector privado y las grandes compañías de mercado. Según dice, esta falta de regulación estatal fue un terreno fértil para que las Big Tech instalarán un nuevo orden institucional que alcanzó un nivel global en sólo dos décadas.
“Hemos avanzado mucho en conectividad (…) Pero esa conectividad no necesariamente ha ido de la mano con un proceso de alfabetización digital. Es decir, quizás tenemos más acceso a la red, pero no necesariamente más acceso a entender cómo funciona”, dice Patricia Díaz Rubio, directora ejecutiva de Wikimedia Chile, la organización nacional que representa a Wikimedia: un movimiento de cerca de 300 mil voluntarios alrededor del mundo que se encargan de actualizar la información disponible en Wikipedia. Esta organización también busca promover un rol más activo de la ciudadanía en Internet, proponiendo un modelo alternativo de acceso a la información, que siguen defendiendo espacios como Wikipedia desde su creación en 2002:
“Wikipedia no nos entrega una información que diga: esto es verdad, sino: esta es una información que ha sido recopilada por voluntarios y acá está la referencia de donde salió, pero el juicio tienes que terminar de hacerlo tú mismo. Frente a la inmediatez, Wikipedia sigue ofreciendo un punto de vista que requiere que las personas nos involucremos en lo que estamos leyendo”, explica Patricia Díaz Rubio.
CHILE FRENTE AL NUEVO ORDEN DIGITAL
Las Big Tech han instalado un modelo específico de creación y acceso a la información, que cruza toda nuestra experiencia en Internet. Este define cuáles son las narrativas que se imponen por sobre otras, qué se muestra, que se difunde con más fuerza, y qué queda oculto.
“En toda esta idea generalizada de buscar engagement, la propuesta ya no es solamente el triunfar con ideas, o con información de calidad, sino con popularidad, sea a través de un amplio nivel de apoyo o un amplio nivel de cuestionamiento. A través de la polarización, finalmente”, explica Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, organización latinoamericana que promueve la defensa de Derechos Humanos en el espacio digital.
En 2019, el documental “Nada es privado” expuso cómo la consultora Cambridge Analytica utilizó datos personales de millones de usuaries de Facebook sin su consentimiento para influir en procesos electorales, incluyendo la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y el referéndum del Brexit en el Reino Unido.
Un par de años más tarde, entre 2020 y 2023 el juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo de Brasil, inició diversas investigaciones a grupos organizados que manipularon el discurso y la participación en plataformas digitales (conocidos como “milícias digitais”). Según la investigación, estos grupos tuvieron una influencia directa en el ataque contra el Congreso de Brasil tras la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en las elecciones generales de 2022.
La investigación dio como resultado que la justicia de Brasil ordenara al dueño de X, Elon Musk, cerrar varias cuentas de extrema derecha que habían difundido información falsa sobre la derrota de Bolsonaro. La orden también consideró que los algoritmos de recomendación que caracterizan a plataformas como X favorecieron la radicalización del discurso político y la propagación de noticias polarizantes.
En Chile, varios análisis han señalado una relación entre la información que circuló en X y los resultados del proceso constituyente de 2022. Según el estudio del Observatorio de Desinformación “Desórdenes Informativos y procesos electorales en Latinoamérica”, un 68,8% de las desinformaciones en el marco del proceso constituyente se habría originado en la plataforma de Elon Musk.
“Finalmente se reproducen las mismas relaciones de poder que observamos en medios impresos o en televisión. En Chile, por ejemplo, durante mucho tiempo fuimos críticos respecto a que en la televisión chilena siempre eran los mismos rostros, los mismos debates y discursos, pero hoy en las plataformas digitales pasa lo mismo: el que tiene más visualizaciones o más likes es el que tiene la capacidad de instalar los temas en la agenda”, dice Rocio Alorda, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
De acuerdo al estudio de 2023 “Fake news – Desinformación en Chile y LatAm” realizado por la consultora Activa en conjunto con WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), más del 50% de las personas en Chile reciben información engañosa todos o casi todos los días. También demostró que el 80% confía más en la información transmitida por su familia que en la difundida por radio (62%), noticieros locales (55%) o la televisión (38%). En cuanto a la responsabilidad de la difusión de desinformación, la mayoría culpa a la televisión (76%), a los noticieros (66%) y a los periodistas (71%). Categorías que se encuentran por sobre redes sociales como Facebook (60%), Instagram (56%) o Tik Tok (53%).
En noviembre, Chile decidirá en las urnas quién sucederá al gobierno de Gabriel Boric. Nuevamente, las grandes plataformas digitales jugarán un papel crucial en el desarrollo de la opinión pública y el voto ciudadano para el periodo 2026-2030. A esto también se suma un elemento que no había estado presente con tanta fuerza en procesos electorales anteriores de nuestro país: el uso masivo de Chat GPT y herramientas de Inteligencia Artificial.
Rocio Alorda del Colegio de Periodistas señala que desde el Estado de Chile se han desaprovechado oportunidades clave para crear campañas más masivas contra la desinformación en contextos electorales. A su juicio, “este es un Estado temeroso respecto a ese tipo de políticas, porque son rápidamente acusadas de censura de parte de la derecha”. Hoy ve el escenario con preocupación: “Lo que viene ahora en el contexto electoral es que va a abundar mucho la desinformación, y es deber del Estado informar bien a la ciudadanía respecto a decisiones tan clave como quién va a liderar el país los próximos cuatro años”.


